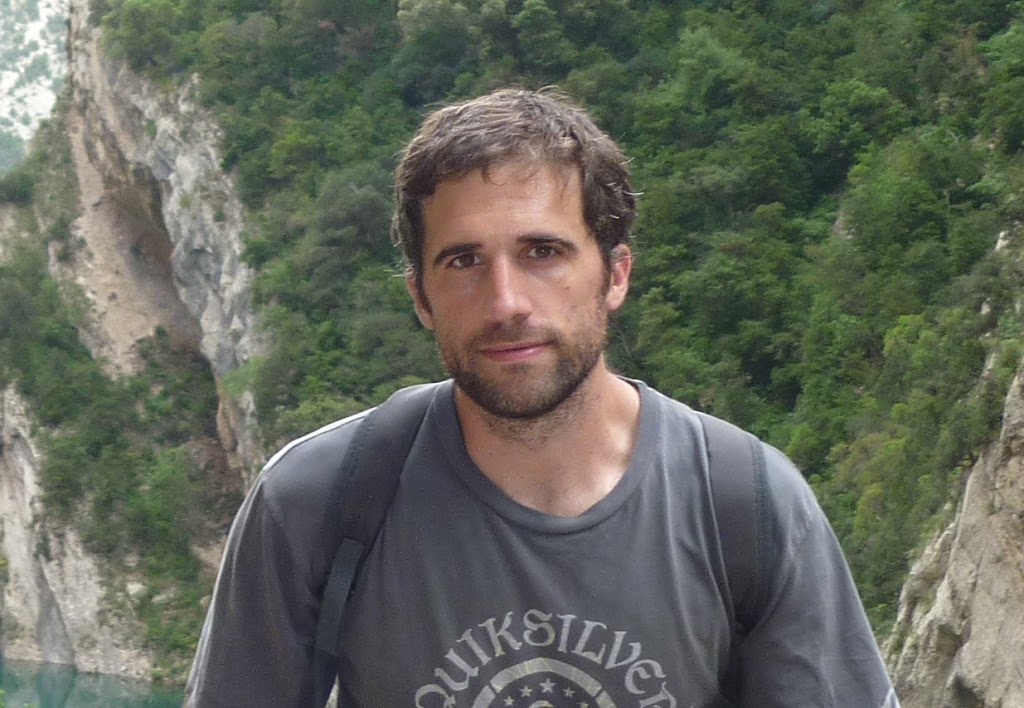I
El tópico sobre las malas relaciones entre verdad y política viene de antiguo. Al menos en nuestro ámbito cultural. En el pensamiento político europeo de la modernidad se suele atribuir a Nicolás Maquiavelo la confirmación de esa idea, que desde entonces se ha repetido infinidad de veces. Así, en un interesante ensayo dedicado al tema –Truth and Politics– Hannah Arendt volvía al viejo lugar común con estas palabras:
Nadie ha dudado nunca del hecho de que verdad y política mantengan entre sí una mala relación, y, que yo sepa, nadie ha incluido la sinceridad entre las virtudes políticas. Siempre se ha considerado que las mentiras eran instrumentos necesarios y legítimos no sólo del oficio de político o demagogo, sino también del oficio de estadista.
Después de preguntarse, casi retóricamente, por la razón de este hecho tan generalmente admitido que nadie parece negarlo, la propia Hannah Arendt acaba sugiriendo, en ese ensayo sobre verdad y política, que acaso la esencia misma de la verdad sea precisamente la de ser impotente y la esencia misma del poder la de ser engañoso.
Partiendo del tópico según el cual verdad y política constituyen una pareja irreconciliable, es natural que en el filosofar sobre el asunto hayan ido cobrando cada vez más relevancia dos líneas de pensamiento paralelas que no pueden encontrarse. La primera de ellas, de base moral y/o religiosa, da la primacía a la afirmación de la verdad en toda circunstancia para concluir, claro está, en el desprecio o en la crítica radical de la política. El caso seguramente más conmovedor de este punto de vista en el filosofar del siglo XX ha sido Simone Weil, quien al final de su vida, y precisamente escribiendo en nombre de la verdad, propuso la disolución de todos los partidos políticos. La segunda corriente, casi siempre dominante en el ámbito de la filosofía política académica, tiende a distinguir entre decir la verdad en el ámbito de las relaciones privadas y decir la verdad en la esfera pública, para concluir, desde esta distinción, que lo que tal vez sea una virtud privada, avalada por las Tablas de la Ley, puede ser un vicio público, de manera que la intervención en la política activa obliga a admitir, en efecto, que la verdad, o, por mejor decir, la veracidad, no es una virtud política.
Pero hay al menos un autor del siglo XX que sí incluyó la sinceridad y la veracidad entre las virtudes políticas. Y no sólo negando la mayor, o sea, que en política la verdad sea impotente, sino afirmando además el carácter revolucionario del decir la verdad en política. Este autor se llamaba Antonio Gramsci. Fue un pensador y activista político, italiano y comunista, que defendió al mismo tiempo, y sin reservas, dos cosas que, por lo general, suelen oponerse siempre en el mundo contemporáneo: el valor de la verdad en la vida política y la tradición maquiaveliana. Un caso insólito sobre el cual parece pertinente reflexionar en este ciclo dedicado precisamente a las nociones de “verdad” y “revolución”. Pues no es casual que Gramsci llegara a ser casi una moda intelectual hace 40 años, cuando la palabra “revolución” volvía a estar en boca de los jóvenes, para pasar a ser un desconocido, casi sólo citado en vano, en nuestros días.
II
La defensa incondicional de la verdad es algo que aparece ya en los primeros escritos juveniles de Antonio Gramsci, en las colaboraciones periodísticas de cuando aún era estudiante universitario en la industrial ciudad de Turín. Estamos hablando de la segunda década del siglo XX. Uno de los primeros artículos que Gramsci escribió en esa época llevaba precisamente este título: “Per la verità”; y estaba dedicado a comentar una antología de escritos de Giovanni Papini publicada en 1913.
La verdad que Gramsci pretendía defender ahí, frente a algunas insinuaciones malévolas de Papini, era sencillamente una verdad de las llamadas de hecho, a saber: el reverente afecto de los jóvenes universitarios turineses por la obra del erudito e hispanista Arturo Farinelli; una verdad, en el ámbito de las manifestaciones culturales, a la que Papini estaba faltando por diletantismo caprichoso contra los eruditos.1
Desde joven, Gramsci ha vinculado el respeto irrestricto a la verdad, tanto en la vida privada como en la esfera pública, con la afirmación de una ética de las convicciones, para decirlo ahora con el lenguaje que emplearía Max Weber. “Convicción” ha sido precisamente una de las palabras más empleadas por Gramsci en los momentos decisivos de su vida o cuando hace referencia, en la correspondencia, a lo que ha considerado momentos decisivos de su vida. Ya en 1915, al explicar las razones de una decisión que iba a cambiar su trayectoria, la decisión de abandonar la universidad y el mundo académico para dedicarse al periodismo político-cultural desde una publicación socialista, ésta, “convicción”, es la palabra:
Entré en el Avanti libremente, por convicción. En los primeros días de diciembre de 1915 había sido nombrado director del instituto de Oulx, con un salario de 2500 liras y tres meses de vacaciones. Sin embargo, el 10 de diciembre de 1915 me comprometí con el Avanti por 90 liras al mes, o sea, por 1080 liras al año. Pude elegir, y si elegí el Avanti tengo sin duda el derecho a afirmar que lo hice movido por una fe y por una convicción profundas.2
Es más: lo que Gramsci escribió al año siguiente, en 1916, a los 25 años, en un artículo publicado en la sección turinesa del periódico socialista Avanti, podría considerarse como ejemplo paradigmático del tipo de ética de las convicciones que Max Weber pondría en cuestión unos años después en su célebre conferencia sobre la política como vocación. Gramsci escribía ahí:
La verdad debe ser respetada siempre, con independencia de las consecuencias que puedan seguirse de ella; y las convicciones propias, si son fe viva, deben encontrar en sí mismas, en la propia lógica, la justificación de los actos que se considera necesario llevar a cabo. Sobre la mentira, sobre la falsificación facilona sólo se construyen castillos de viento que otras mentiras y otras falsificaciones pueden hacer desvanecerse.3
Ya en estos escritos juveniles la defensa de la verdad que Gramsci propugna se caracteriza por un par de rasgos que no hay que perder de vista, porque se mantendrán a lo largo de toda su obra: la seriedad con que aborda el asunto y la dimensión polémica, contextualizada, de tal defensa. Hablando con propiedad habría que decir que lo que Gramsci está defendiendo es la concepción culturalista e idealista, en buena parte romántica e historicista, de la veracidad o autenticidad del intelectual, del escritor y del artista.
Pero desde las primeras noticias que llegaron a Italia de la Revolución Rusa de octubre de 1917 aquella defensa gramsciana de la necesidad de decir la verdad independientemente de sus consecuencias y caracterizada por la seriedad y la polémica, se fue ampliando desde los ámbitos de la poética y de la política cultural al plano de la política en el sentido más restringido de la palabra. En esta evolución tuvo una gran influencia también el llamado bienio rojo italiano (1919-1921), años en los que Gramsci estuvo en contacto con los principales movimientos revolucionarios de la época y en particular con la experiencia de los consejos de fábrica de Turín. En ese sentido, y de acuerdo con el compromiso adquirido, ya en 1920 el Gramsci consejista escribía, también polémicamente, que la verdad es la táctica de la revolución proletaria, tratando de subrayar con esa frase la diferencia que hay, en la actuación práctica, entre la cultura (política) proletaria en formación y la cultura (política) de las clases dominantes.
Este punto de vista ha encontrado su expresión más alta en la revista que Gramsci dirigió en la ciudad de Turín y que llevaba por título L´Ordine Nuovo, sobre todo a partir del momento en que la publicación dejó de ser semanal para pasar a ser diaria, en enero de 1921. Es en esta publicación donde aparece por primera vez el dicho que quiero glosar aquí: “Dire la verità è rivoluzionario”. La frase encabezaba el primer número de la publicación en su nueva etapa. Decir la verdad y llegar juntos a la verdad fue para Gramsci la sustancia moral del programa comunista en la época de L´Ordine Nuovo.
Se ha discutido mucho sobre el origen de la frase y sobre su atribución, pues afirmaciones del mismo tenor hay, desde luego, en Lenin, cuya influencia en Gramsci es manifiesta, y también en Henri Barbusse, intelectual, periodista y revolucionario francés, fundador del semanario Clarté, con el que L´Ordine Nuovo tuvo una íntima relación por entonces. Pero, más allá de las coincidencias y semejanzas, los redactores de la publicación italiana han atribuido la frase inequívocamente al abogado y político socialista alemán Ferdinand Lassalle.
Detenerse en esta atribución tiene interés, sobre todo porque en el lugar en que se hace se quiere dejar claro el sentido preciso de la frase. En una nota publicada en L´Ordine Nuovo el 17 de marzo de 1922, atribuible a Antonio Gramsci, y dedicada a la polémica de entonces entre las varias corrientes socialistas y comunistas sobre el papel que estaba jugando el líder maximalista Giacinto Menotti Serrati, se da explícitamente la procedencia de la frase y su sentido contextual:
El dicho de Lassalle, que L´Ordine Nuovo ha publicado en la cabecera de su primer número, significa precisamente que no hay que ocultar a la clase obrera nada de lo que a ésta interesa, ni siquiera cuando tal cosa pueda disgustarla, ni siquiera en el caso de que la verdad parezca hacer daño en lo inmediato; significa que hay que tratar a la clase obrera como se trata a un mayor de edad capaz de razonar y discernir, y no como a un menor bajo tutela. L´Ordine Nuovo ha sido siempre fiel a este dicho. Puede haber publicado inexactitudes de detalle, por error o defecto de sus informadores, pero esas inexactitudes no pueden ser prueba de una contradicción con su divisa.4
Así expresada, la frase de Lassalle recogida por Gramsci alude a una restricción histórico-social que no se puede obviar: no se está afirmando ahí que decir la verdad sea siempre y en toda circunstancia revolucionario, sino que lo es, es revolucionario, decírsela, aunque duela, a la clase social (el proletariado, la clase obrera) a la que se atribuye precisamente la cualidad de ser ella misma revolucionaria.
Cabe aquí, por tanto, una glosa al respecto de tenor parecido a la que en su momento hizo Rafael Sánchez Ferlosio del introito al Juan de Mairena de Antonio Machado, que dice: “La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero”, cuya afirmación va seguida por estos dos juicios de los nombrados: –”Agamenón: conforme. –El porquero: no me convence”. Pues de la misma manera que respecto de la expresión clásica, socrática, de la verdad hay que tomar distancias (como hace el propio Machado en su broma y Ferlosio, con más detalle, en su glosa) para preguntarse, en aquel caso, quién dice la frase y el porqué de la conformidad de Agamenón y de la discrepancia del porquero con la misma, también aquí, en el caso de la frase de Lassalle-Gramsci cabe preguntar sobre el universo de discurso y el contexto de la afirmación según la cual decir la verdad es revolucionario.
Se puede descartar, pues, la interpretación de la frase en el sentido de que decir la verdad sea, siempre y en cualquier circunstancia, revolucionario. Pues, así, en general, parece obvio que hay verdades que se pueden decir y que no tienen nada que ver con la batalla de ideas, y menos aún con la lucha político-social, o cuyo contenido, ya sea trivial, ya axiomático, no afecta en absoluto al tipo de actitud o comportamiento que podamos considerar revolucionario (sin necesidad de entrar a definir qué se entiende por tal). De modo que, si uno se atiene al significado que Gramsci dio a la frase y al contexto en que se escribió (el marco o espacio comunista que representaba L´Ordine Nuovo), cuando se dice que decir la verdad es revolucionario lo que se está queriendo decir es:
1ª Que a la clase social considerada sujeto de la revolución, o sea, el proletariado, no hay que ocultarla nada; 2ª Que hay que decir la verdad incluso cuando ésta disguste o pueda hacer daño en lo inmediato; 3ª Que esto supone tratar a la clase obrera como tratamos a un adulto, o sea, como a un colectivo de adultos capaces de razonar y discernir; 4ª Que hay que distinguir entre este decir la verdad y los errores o inexactitudes que podamos cometer por falta de información o por imprecisión de nuestros informantes.
La verdad del dicho de Gramsci queda, por tanto, vinculada al menos a tres cosas:
Primera: aunque no se dice de manera explícita, está implícito en la frase y se sigue claramente del contexto que “revolucionario” es ahí un valor positivo, tal vez el más alto de los valores en el plano cultural y en el plano político. Se da por supuesto que el valor positivo “revolucionario”, como “política revolucionaria”, se contrapone a política en cualquier otra acepción de la palabra, o sea, a política oficial, institucional o (como se decía en la época en esos ambientes) “parlamentaria”, dando también por supuesto, como lo dan los demás, que en esta forma habitual de hacer política se miente mucho.
Segunda: que, efectivamente, debe existir algo así como una clase social a la que podamos considerar sujeto de la revolución, una clase social al menos potencialmente revolucionaria. Esto es, obviamente, otro presupuesto. Puede ser un presupuesto idealista, es decir, la atribución doctrinaria, sin base empírica, de una cualidad o disposición a toda una clase social; o puede ser una evidencia con cierto fundamento en la realidad del presente en que se escribe. Eso es algo que se debe dilucidar. Pero el hecho de que la frase haya podido mantenerse y ser aceptada durante décadas, las que van al menos desde Lasalle, que murió en 1864, poco después de la fundación de la Asociación Internacional de Trabajadores, a Gramsci, que estaba escribiendo en 1922, y que son, por tanto, unas cuantas, sugiere de forma plausible que cierta evidencia empírica debía de haber cuando fue formulada.
Tercera: vinculada al tipo de verdad de referencia. El tipo de verdad al que se refiere Gramsci en el contexto explicativo de la frase de Lasalle no es la verdad en el sentido lógico-formal, sino que es algo así como una verdad de fondo, una verdad seria, una verdad esencial, en cuyo desvelamiento está en juego algún aspecto particularmente importante de la política que se hace en nombre de, y al servicio de la clase social que se considera revolucionaria.
Pues sólo con esta noción de verdad se puede disculpar el “error”, la “inexactitud”, la falta o defecto de información sobre tal o cual comportamiento individual o colectivo concreto, todas las cuales cosas, aunque no entren en contradicción con la intención de decir la verdad, pueden ser de hecho falseamientos de una realidad concreta (en este caso, por ejemplo, el juicio sobre el papel de Giacinto Menotti Serrati en relación con el partido y la Internacional Comunista, que es lo que se estaba discutiendo).
III
En las cartas y en los cuadernos que Antonio Gramsci escribió entre 1927 y 1937, desde las distintas prisiones a las que le condenó el régimen fascista musoliniano, hay muchas notas que pueden servir para glosar, interpretar y desarrollar este concepto suyo de la verdad. A pesar del “puñetazo en el ojo” que, en su opinión, representó para los comunistas la derrota de la revolución en Europa, él siguió manteniendo su defensa irrestricta del decir la verdad incondicionalmente.
En los cuadernos y en las cartas escritos desde la cárcel reiterará que decir la verdad es consustancial a la política auténtica, es la táctica de toda política revolucionaria. La exaltación de la veracidad, ya no sólo frente a la mentira o el engaño explícitos, sino incluso frente a la falsa piedad y la compasión mal entendida, es el hilo rojo a través del cual, en su epistolario, trata de fundir una relación afectiva sana y la vida buena en la esfera pública. Se podría decir que es la veracidad de Gramsci, esta pasión suya por buscar y decir la verdad, lo que más conmueve en las Cartas de la cárcel, probablemente porque el lector atento capta enseguida que ahí, en esta pasión vivida en condiciones tan penosas, está una de causas de su tragedia.
En la correspondencia de esos años de cárcel con los familiares y amigos este es un tema recurrente, hasta el punto de que puede decirse que casi todos los conflictos importantes por los que Gramsci tuvo que pasar en esos años se han debido a la comprobación, o a la sospecha, de que no se le estaba diciendo la verdad sobre el estado o situación de las personas próximas, ocultándole por falsa piedad la magnitud de sus enfermedades o la proximidad de su muerte. Gramsci pensó siempre que la verdad cumple, que la verdad lleva en sí su propia medicina.
En esto no hizo nunca la más mínima concesión y tal vez esta defensa de la veracidad tanto en el ámbito privado como en la esfera pública hizo aún más dolorosa la propia tragedia. No me detendré en eso porque he escrito al respecto en otras ocasiones. Sólo citaré aquí un paso de una carta de 1931 en la que propio Gramsci subraya la continuidad del punto de vista que ha mantenido desde la época en que escribía en L´Ordine Nuovo:
Yo no he sido nunca un periodista profesional de esos que venden su pluma al mejor postor y se ven obligados a mentir continuamente porque la mentira es parte de su cualificación profesional. He sido un periodista muy libre, siempre de una sola opinión, y nunca he tenido que ocultar mis convicciones para agradar a los amos o echarles una mano.5
En varios de los cuadernos escritos en la cárcel, sobre todo en las notas recogidas bajo el rótulo “pasado y presente” y en los apuntes dedicados a Maquiavelo y al partido político, Gramsci ha precisado sobre la noción de verdad que le interesaba y sobre la relación entre verdad y política. En las notas que escribió sobre oratoria, conversación y cultura, y también en los fragmentos que redactó sobre la relación entre lógica formal, mentalidad científica, enseñanza de la gramática y de las lenguas, distingue muy claramente entre “verdad” en el plano lógico, y “verdad” en el sentido práctico, en la acepción ético-política, o sea, entre verdad “matemática”, como él mismo dice a veces, y verdad en la acepción en que se emplea la palabra en las disciplinas humanísticas, o sea, como verdad histórico-concreta.
Discutiendo con el bizantinismo comunista en política, Gramsci se ha preguntado en qué sentido y hasta qué punto se puede generalizar o universalizar una verdad de este tipo, una verdad histórico-concreta descubierta o desvelada en correspondencia con una determinada práctica. Y ha contestado, a lo que podríamos considerar un problema filosófico de los de siempre, de una forma muy plausible, a saber: que la prueba o indicio de la universalidad de una verdad referida a una época histórica determinada está en: 1) que ésta, o sea, la presunta verdad, se convierta en estímulo para conocer mejor la realidad en un ambiente distinto de aquel en el cual y para el cual fue descubierta, y 2) la incorporación de tal verdad, una vez que ha hecho de estímulo, a esta otra realidad diferente, como si hubiera nacido en ella y para ella.
De estas dos condiciones deduce Gramsci que, a diferencia de la coherencia formal, que es lo que se pide a la verdad lógica, la pretendida universalidad concreta de una verdad (histórica, histórico-social) dependerá de la posibilidad de ser expresada, con éxito y comprensión, en lenguas o lenguajes distintos de aquél en que fue expresada por vez primera. Si no es expresable en otras lenguas particulares la tal supuesta verdad habrá de ser considerada, en su opinión, como una abstracción bizantina y escolástica, simplemente “buena para pasatiempo de los rumiadores de frases”.6
Esta acepción de la verdad histórico-concreta es la que nos interesa para completar la glosa de la frase “decir la verdad es revolucionario” en el ámbito estrictamente político. En una nota del Cuaderno 6, titulada “Sobre la verdad, o sea sobre el decir la verdad en política”, Gramsci se ha enfrentado precisamente al difundido tópico recogido por Hannah Arendt con el que empezábamos, el de la oposición entre verdad y política. Él lo planteó así:
Es opinión muy difunda en algunos ambientes (y esa difusión es, a su vez, un síntoma de la altura política y cultural de tales ambientes) que en el arte de la política es esencial saber mentir, saber ocultar astutamente las propias opiniones y los verdaderos fines hacia los que se tiende; saber hacer creer lo contrario de lo que realmente se quiere, etc. Esta opinión está tan arraigada y se ha difundido tanto que, a decir verdad, no resulta creíble.7
Ya el paréntesis en el que comenta la altura política e intelectual de los que difunden el tópico que identifica política con ocultamiento y mentira pone de manifiesto el desacuerdo del comentarista. Y este desacuerdo por el que se piensa que tal opinión no resulta creíble lo ilustra Gramsci con un viejo chiste judío:
¿A dónde vas?, le pregunta Isaac a Benjamín. “A Cracovia”, responde Benjamín. “¡Qué mentiroso eres! Dices que vas a Cracovia para que yo crea que vas a Lemberg; pero yo sé perfectamente que vas a Cracovia: ¿qué necesidad hay pues de mentir? “.8
De donde se concluye algo muy parecido a lo que decía la frase que encabezaba L´Ordine Nuovo en 1921. Sólo que en un momento histórico (la fase de consolidación del fascismo en Italia y de ascenso del nacional-socialismo en Alemania) en el que la palabra “revolución” sólo se podrá emplear con cierto cuidado (y aún más si se escribe en Italia, desde la cárcel y como preso político), la traducción de aquel decir la verdad es revolucionario suena así: “En política se podrá hablar de reserva, no de mentira en el sentido mezquino que muchos piensan: en la política de masas decir la verdad es, absolutamente, una necesidad política“.9
IV
La pregunta ahora es: ¿cómo cuadran y se complementan la exaltación de la veracidad, esta insistencia en la necesidad de decir la verdad en política, con la atracción que Gramsci ha sentido por Maquiavelo? ¿No es Maquiavelo el padre moderno de la “doble verdad” en política, el representante por antonomasia de una concepción de la política en la que el decir la verdad no tiene cabida porque se equipara a ingenuidad?
Gramsci ha defendido firmemente la principal lección de Maquiavelo: la distinción de planos, de carácter analítico, entre ética y política, con la consiguiente afirmación de la autonomía del ámbito de lo político. Esta distinción implica que la actividad del hombre político ha de ser juzgada por la aptitud o ineptitud de sus propuestas y proyectos en la vida pública, esto es, con relativa independencia del juicio que expresemos acerca de la buena o mala fe del individuo, de la persona, que es un juicio moral.10
Esta distinción es básica para el filósofo político y para la forma laica del hacer política, aunque todavía ahora choque con importantes reticencias en las democracias realmente existentes. La afirmación metódica de la autonomía del ámbito político implica que el hombre político no puede ser juzgado prioritariamente por lo que éste haga o deje de hacer en su vida privada, sino teniendo en cuenta si mantiene o no, y hasta qué punto lo hace, sus compromisos públicos. En este ámbito el juicio –piensa Gramsci– es político y, por tanto, lo que hay que juzgar es la coherencia, la conformidad de los medios a determinados fines. Lo cual no quiere decir que la coherencia política se oponga por principio al ser honesto, como pretenden los tergiversadores de Maquiavelo y los pseudo-maquiavelianos. El reconocimiento de que el juicio en este plano es político va acompañado por la afirmación de que la honestidad de la persona es precisamente un factor necesario de la coherencia política.
En la vida moderna esta confusión entre el plano ético y el plano político tiene dos consecuencias. La primera, y fundamental, es la permanencia de una concepción muy extendida (lo que Maquiavelo llamaba la hipocresía cristiana) tendente a desvalorizar la política como actividad en nombre de una moral universalista y absolutizadora, de una moral declamatoria pero que luego no se practica. La persistencia de esta tendencia se encuentra reforzada, en el mundo contemporáneo, por el hecho de que, efectivamente, existe en la sociedad una amplia capa de políticos profesionales (lo que hoy se llama “la clase política”) que vive en y de la política con mala fe, sin convicciones éticas, haciendo de las actuaciones y decisiones públicas un asunto de interés privado. Ahí anida la corrupción. Y esto conduce a la identificación vulgar de la política con la mentira, el engaño y la doblez, con el falso maquiavelismo. Gramsci rechaza esta muy extendida identificación.
Todavía hay otro aspecto importante por considerar en la reflexión de Gramsci; a saber: que es precisamente la ampliación de esta confusión de planos entre los de abajo lo que acompaña y facilita siempre la generalización y manipulación del sentimiento de desafección que provoca la corrupción política en la llamada opinión pública, impulsándola hacia la negación y liquidación genérica de la política en cuanto tal. La oscilación entre el hacer política sin convicciones éticas y la manipulación moralista de la opinión pública contra toda política es, para Gramsci, la consecuencia última del primitivismo, del carácter muy elemental de una cultura que aún no distingue con claridad entre los planos ético y político.
Dicho de otra manera: lo que a veces se ha presentado y se presenta pretenciosamente como escepticismo o como cinismo respecto de determinadas actuaciones en la esfera pública no es tal, no es en realidad crítica de la política en acto, sino más bien primitivismo, qualunquismo, falta de cultura política inducida en esencia por aquellos que quieren mantener a los de abajo al margen de la participación política.
Releyendo a Maquiavelo, Gramsci recupera el espíritu republicano de aquél (o sea, no sólo lo que se dice en El Príncipe sino también en las Décadas de Tito Livio), retorna a una concepción de la política como ética de lo colectivo, de la vida colectiva, y reivindica la acepción positiva, clásica, de la política proponiendo otro príncipe, ahora con minúsculas: un príncipe moderno, laico, que ha de ser el partido, la organización orgánica de los de abajo, el intelectual colectivo de los subalternos, la contracara, precisamente, del fascismo y del qualunquismo. Del nuevo príncipe, del príncipe moderno, a cuya organización tantas horas de su vida había dedicado, llega a decir Gramsci, dialogando de paso con las viejas creencias político-religiosas del pasado, tan presentes en Italia, y con Kant, tan presente en Europa, que “toma el lugar, en las conciencias, de la divinidad o del imperativo categórico, se convierte en la base de un laicismo moderno y de una completa laicización de toda la vida”.11 Sobre la idea de que el partido político marxista-comunista, como intelectual orgánico y colectivo de los subalternos, pueda llegar a ocupar el lugar que Gramsci le atribuye habría mucho que decir, tanto desde el punto de vista teórico expresado en la crítica weberiana como desde el punto de vista historiográfico, es decir, atendiendo a lo que ha sido la historia posterior de tal partido. Tampoco me detendré en esto. Me limitaré a reafirmar aquí que de la relectura de Maquiavelo por Gramsci brota una reflexión que adapta y traduce a los nuevos tiempos la vieja frase lasalleana según la cual decir la verdad es revolucionario.
Desde que ésta apareció en la cabecera de L´Ordine Nuovo habían pasado ya más de diez años y con ellos habían cambiado el tono y el ritmo de la historia. Gramsci se pregunta entonces por el sentido de los cambios y se pone metafórico: decir la verdad sigue siendo revolucionario en los nuevos y malos tiempos del fascismo y del nacional-socialismo, pero ahora quien siga pensado así, quien siga teniendo esta convicción, ha de hacerse a la idea de que está aquí de “abono”, no de “labrador”. Pronto pasa de la metáfora a la alegoría, consciente como era ya de la tragedia del comunismo y del dolor del ser humano individual que en tal circunstancia se ha atrevido a mantener las convicciones propias. En un hermoso fragmento que él mismo titula “diálogo” y en el que piensa en cómo adaptarse “filosóficamente” a ser (sólo) “estiércol”,12 Gramsci trae a colación la imagen de Prometeo, de un Prometeo que en lugar de ser agredido por el águila es devorado por los parásitos. Y acaba así su reflexión:
A Job lo pudieron imaginar los hebreos; a Prometeo sólo podían imaginarlo los griegos; pero los hebreos fueron más realistas, más despiadados, y también dieron una mayor evidencia a su héroe.13
La rueda del tiempo ha vuelto a dar varios giros desde entonces. Alguno de los presupuestos en que se basaba aquella repetida afirmación de Gramsci no es ya mantenible, al menos en la parte del mundo en que vivimos. A pesar de lo cual todavía no hace demasiado tiempo, en el año 2006, un ciudadano británico fue detenido por la policía, acusado de desórdenes públicos, por exhibir en el centro de Londres una pancarta con una frase del escritor George Orwell, que puede considerarse una variante de la frase de Gramsci: En una época de universal engaño, decir la verdad constituye un acto revolucionario. Y, en efecto, así es en una época de universal engaño, cuando lo que caracteriza esto que llamamos democracia viene a ser, a lo sumo, decir la verdad a destiempo, a todo pasado, cuando ese decir no tiene ya consecuencias prácticas, cuando los unos se ríen de lo que los filósofos clásicos y los revolucionarios modernos llamaban verdad y para los otros nada es verdad ni es mentira sino que todo es según el color del cristal con que se mira. Pero ¿cómo concluir la glosa en una época así, de universal engaño, digo, sin engañarnos a nosotros mismos, es decir, aceptando la parte de verdad que sigue conteniendo el dicho gramsciano y conociendo al mismo tiempo el dolor y la desgracia que esta verdad comporta para quien la dice?
Para seguir dialogando con Gramsci en estos tiempos, para tratar de superar la “doble moral” manteniendo el dicho lo mismo en la esfera de lo privado que en la esfera política, para ser justos con aquel Gramsci enfermo y sufrido que finalmente se acuerda de Job y que parece estar advirtiéndonos de que sólo cum patientia se podrá soportar el dolor que produce decir la verdad, no se me ocurre nada mejor que dar la palabra a dos poetas, tan alejados en el tiempo y en el espacio como en sus convicciones, pero que también pensaron en serio sobre esto: Bertolt Brecht y Emily Dickinson.
De Brecht hay que recordar que decir la verdad en política, y en tiempos menesterosos, además de revolucionario es difícil y costoso; que hará falta, una vez más, coraje para decirla, inteligencia para descubrirla, arte para hacerla manejable, buen juicio para decidir quiénes serán en nuestro tiempo sus mejores portadores y astucia para divulgarla. Y de Emily Dickinson, estos versos sencillos:
“Di toda la verdad pero dila sesgada/ el éxito se encuentra en el rodeo […] La verdad debe deslumbrar poco a poco/ o ciegos quedarán todos los hombres”.
Notas:
1 Gramsci, A. (1974), “Corriere universitaria. I, n 1, 5 febrero de 1913″, firmado alfa gama; incluido en Gramsci, A., Per la verità. Scritti 1913-1926, al cuidado de Renzo Martinelli, Editori Riuniti, Roma, p. 3-5.
2 Gramsci, A. (1980), Cronache torinesi: 1913-1917, al cuidado de S. Caprioglio, Einaudi, Turín, p. IX.
3 Gramsci, A. (1960), “La conferenza e la verità”, en Avanti de Turín del 19/2/1916, incluido en el volumen Sotto la Mole, Einaudi, Turín, p. 43.
4 Gramsci, A. (1971), “Garrucio e la verità”, en Socialismo e fascismo. L´Ordine Nuevo 1921- 1922, Einaudi, Turín, pp. 475-277.
5 Antonio Gramsci, “Carta del 12/10/1931 a Tatiana Schucht”.
6 Gramsci, A. (1999), Cuadernos de la cárcel, edición crítica del Instituto Gramsci a cargo de Valentino Gerratana, Ediciones Era, México, Cuaderno 9, §63, p. 45, Tomo 4.
7 Ibíd., Cuaderno 6, §19, p. 25, Tomo 3.
8 Ídem.
9 Ídem. El subrayado es mío.
10 Ibíd., Cuaderno 13, §20, pp. 48-50, Tomo 5.
11 Ibíd., Cuaderno 13, §1, p. 18, Tomo 5.
12 Ibíd., Cuaderno 9, §53, p. 40, Tomo 4.
13 Ibíd., Cuaderno 9, §53, p. 41, Tomo 4.